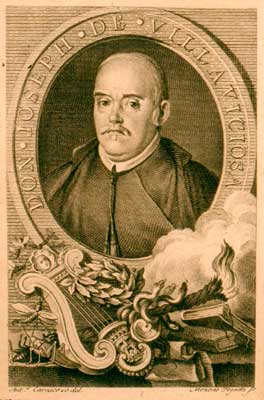La fama literaria de Villaviciosa se asienta en una única obra, la Mosquea, compuesta cuando contaba, según se anticipó, menos de un cuarto de siglo. Ningún otro texto -anterior o posterior a ese poema burlesco- nos ha legado su pluma, aunque el dominio que muestra en su famosa composición cómica hace presumir una previa etapa de acaso no poco ejercicio técnico. No extrañaría, pues, que fuese cierto el dato de que, antes de realizar la Mosquea, tenía escritos algunos poemas amorosos. A primera vista, parecería lógico que así fuera, como parece ilógico que, tras la excelente acogida de la Mosquea por el público, ya no se sepa de más creaciones literarias fruto de su bien probado talento. Con cierto tono lamentatorio, escribía a este respecto un historiador de la literatura española: «Raras veces ha prometido tanto un primer ensayo; todo le pronosticaba al poeta brillante porvenir literario». No obstante, en el silencio de años y años que siguió a la Mosquea puede que exista una explicación razonable: Villaviciosa no quiso comprometer su porvenir -no se olvide que obtuvo pronto el cargo de relator del Santo Oficio- con las armas de doble filo del verso. Desde ese prisma, la Mosquea cabe ser interpretada como el canto de cisne artístico de un hombre expeditivo que prefiere liquidar la literatura antes que le dificulte, hipotéticamente, una segura carrera eclesiástica. En cualquier caso, una opción pragmática de esa índole no estaba fuera de tono en una época en la que el idealismo y el ansia de aventuras de las generaciones precedentes se había convertido en una cuestión ya más nostálgica y retórica que en un brillante ejercicio militar. Aun así, la narrativa heroica estaba en el candelero, porque de otro modo su parodia carecería de sentido, pero también es verdad que la épica de tema religioso y moral, en consonancia con el cariz que había tomado la sociedad en tiempos de Felipe III, se encontraba en auge frente al progresivo declive del relato de hechos de armas. En ese contexto se publica, en 1604, aunque en París, La Muerte, Entierro y Honrras de Chrespina Marauzmana, Gata de Iuan Chrespo, de Cintio Merotisso, y en 1615 la Mosquea. Esta clase de poesía burlesca contaba con precursores españoles renacentistas, y siguió contando luego con eximios cultivadores barrocos, pero es en la primera quincena del siglo cuando parece madurar por vez primera el tipo de público más adecuado para la sintonía con dichas creaciones. La Moschea, es un poema épico burlesco basado en el poema macarrónico La Moschaea del autor italiano Merlín Cocayo —seudónimo de Teófilo Folengo—, pero más amplio (8112 versos repartidos en doce cantos) y con claras influencias de la Eneida. En él se cuenta la guerra entre moscas y hormigas, lo que da la ocasión para parodiar a través de minúsculos insectos las actitudes de los héroes de la épica culta. El poema tuvo gran aceptación en su tiempo, estimándose por encima de La Gatomaquia de Lope de Vega, y cobró gran reconocimiento en el siglo XVIII hasta el punto de que la Real Academia Española lo editó en 1732, y muchas de las voces del Diccionario de Autoridades vienen ilustradas por pasajes de la obra de Villaviciosa, conservándose hasta la actualidad en el Diccionario de la Real Academia Española una de las acuñaciones burlescas del autor: “procipelo” (cerda de jabalí). |